Crítica de cine. Estilos, origen y evolución
La crítica cinematográfica como análisis y valoración de una película nació con el propio cine. Desde las primeras proyecciones públicas de cine mudo, los periódicos y revistas de cada momento comenzaron a comentar lo que veían para informar a sus lectores. Hablamos de la Crítica de cine. Estilos, origen y evolución.
En este artículo veremos la definición de la crítica de cine, los estilos diferentes de abordarla, su nacimiento y su evolución hasta nuestros días. Igualmente, repasaremos la labor del crítico cinematográfico y de las revistas de cine a lo largo de la historia. No escapa a ojos de nadie cómo una práctica que fue elitista en sus orígenes se ha convertido en un fenómeno masivo al tiempo que nuestra sociedad salió del mundo analógico para entrar en el digital.
1. Crítica de cine. ¿Qué es?
Como ya se ha mencionado, la crítica de cine es el análisis y la valoración de una obra audiovisual hecha por un experto. No siempre coinciden en sus opiniones la crítica especializada y el público, de ahí que se les presente a menudo en dos ámbitos diferentes.
Sin embargo, la crítica sigue siendo esencial para “pensar” el cine. Si los primeros críticos ayudaron a definir al cine como una nueva manifestación artística, los actuales tienen por delante una misión evangelizadora. Han de destacar las propuestas de calidad en tiempos de sobreproducción audiovisual marcada por algoritmos.
Desde los inicios de la industria cinematográfica, la relación entre críticos y grandes plataformas de producción y distribución ha sido ambigua. Los productores han buscado siempre el respaldo de la crítica en su viaje por festivales y certámenes; al tiempo han intentado llevar el agua a su molino usando sus capacidades de comunicación y marketing. Algunos críticos mantienen una independencia férrea; otros, integrados en medios dependientes de majors o con perfil más comercial, adoptan un tono más promocional.
2. ¿Cuándo surgió la crítica cinematográfica?
La respuesta correcta es cuando el cine empezó a desarrollar un lenguaje narrativo propio —con Georges Méliès, D.W. Griffith o los primeros grandes estudios—; es decir, cuando el cine se convirtió en el séptimo arte, surgieron los críticos de cine en el sentido más actual. De esta manera, entre 1910 y 1920, la crítica de cine se consolidó como una práctica cultural que combinaba el juicio estético con la reflexión social y moral.
3. ¿Quiénes fueron los primeros críticos de cine?
Contestando a la pregunta, los primeros críticos de cine fueron periodistas que servían a los intereses de los lectores de los medios para los que escribían.
En los primeros años del siglo XX, no existían las revistas de cine especializadas, por lo tanto, los primeros críticos escribían en periódicos generalistas como Le Figaro, The New York Times o The Times. Ya por entonces, ciertos periodistas empezaron a especializarse en la crítica cinematográfica.
El punto de cambio podría situarse en 1912, cuando el periodista, dramaturgo y crítico de cine Ricciotto Canudo publicó su célebre “Manifiesto de las Siete Artes”. A partir de este momento se elevó de forma oficial al cine a la categoría de manifestación cultural y artística.
4. Historia de la crítica de cine
Las reseñas cinematográficas están indisolublemente unidas a la evolución del cine como arte/industria por un lado y a la evolución de los medios que las publican por otro. Desde los primeros artículos en periódicos hasta las actuales revistas de cine digitales, pasando por las publicaciones de papel especializadas, el modo en que se escribe, se distribuye y se consume crítica de cine ha cambiado de forma radical.
4.1. Los inicios: la prensa generalista y los primeros críticos (1900–1930)
Cuando el cine era aún un fenómeno de feria algunos medios como Le Figaro o La Cinématographie Française en Francia, The Times o The Guardian en Reino Unido o The New York Times en Estados Unidos empezaron a dedicar sueltos y reseñas a esas proyecciones.
En 1911, el periodista francés Louis Delluc se convirtió en uno de los primeros críticos reconocidos. En sus colaboraciones para Le Journal y Paris-Midi, Delluc entendió que el cine podía ser analizado como arte visual y narrativo. Fue él mismo quien acuñó el concepto de “cineasta» en sentido moderno.
En esa misma línea, revistas culturales como L’Art Cinématographique empezaron a dar espacio a ensayos y reflexiones sobre el lenguaje cinematográfico. Los artículos allí publicados iban dirigidos a lectores urbanos cultos y de buena posición social interesados en las artes. Estamos ante un adelanto de las famosas publicaciones teóricas de mediados de siglo.
4.2. El auge de las revistas de cine especializadas (1930–1960)
Durante el periodo clásico de Hollywood y la consolidación del cine de autor europeo, la crítica cobró fuerza y se constituyó en pilar y soporte del mundo y de la industria cinéfilos.
4.2.1. Close Up y otros medios de cine británicos
Close up, en la calle entre 1927 y 1933, fue una de las publicaciones pioneras dedicadas al cine como arte. En 1932 nació también la revista Sight & Sound, publicada por el British Film Institute, que todavía hoy se considera uno de los medios más influyentes del mundo. El perfil de las críticas de estos medios era analítico, con artículos extensos, estudios formales y entrevistas en profundidad.
4.2.2. Revistas de cine americanas
En Estados Unidos, revistas como Film Comment (fundada en 1962 por la Film Society of Lincoln Center) y CineJ Cinema Journal (actual Journal of Cinema and Media Studies) se convirtieron en referentes para la crítica y la investigación universitaria. También los grandes periódicos estadounidenses —The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Sun-Times— consolidaron a críticos de renombre como Bosley Crowther, Pauline Kael, Andrew Sarris o Roger Ebert, cuyas reseñas influían en la taquilla y el prestigio de las películas.
4.2.3. Revistas francesas especializadas en cine
En Francia, la posguerra dio lugar a un verdadero movimiento intelectual en torno al cine. En 1951, André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca fundaron Cahiers du Cinéma, revista que revolucionó la crítica mundial. Cahiers defendió la figura del director como autor y fue la cuna de la Nouvelle Vague. Críticos como François Truffaut, Jean-Luc Godard o Éric Rohmer pasaron de escribir en la revista a dirigir películas. En contraposición a Cahiers du Cinéma surgió Positif (1952), la cual -con un enfoque más político y moralista que Cahiers– se acercaba al marxismo y al análisis social. Ambas revistas establecieron dos escuelas críticas europeas opuestas, influyentes hasta hoy.
4.2.4. Otros medios dedicados al cine
Son destacables también en el mundo cinéfilo las revistas Sequence, fundada en 1947 por Lindsay Anderson, Gavin Lambert, Karel Reisz and Tony Richardson o Film Culture (1955) con Jonas Mekas -representante del cine experimental– como alma mater
4.3. La crítica de cine como cultura popular (1970–1990)
A partir de los años setenta, el acceso masivo al cine y la expansión de la televisión transformaron la crítica en un fenómeno más popular. En Estados Unidos, programas televisivos como Sneak Previews (PBS, 1975), presentado por Roger Ebert y Gene Siskel, entre otros, acercaron la crítica a un público amplio. Las revistas culturales como The New Yorker, Time o Rolling Stone también integraron secciones de cine con un tono más personal y narrativo.
En Europa, además de Sight &Sound y Cahiers du Cinéma, surgieron publicaciones nacionales especializadas: en España son buenos ejemplos Dirigido por… (1972), Fotogramas (revista nacida en 1946 pero renovada en los setenta), y más tarde Caimán Cuadernos de Cine (antes Cuadernos de Cine). Estas publicaciones se caracterizan por combinar crítica rigurosa con periodismo cultural, atrayendo así a un público mixto de cinéfilos y profesionales del audiovisual. Misma labor hacen los programas de cine que existen en las cadenas generalistas de TV.
4.4. La revolución digital y la crítica de cine online (2000–actualidad)
Como en otros aspectos de nuestra vida, la llegada de internet cambió por completo el panorama de la crítica de cine. Digamos que ésta se ha democratizado y cualquier espectador se convierte en crítico y puede valorar las películas que ve de acuerdo a su criterio. A raíz del nacimiento de portales como IMDb (1990), Rotten Tomatoes (1998), Metacritic (1999) o Letterboxd (2011) que agregan opiniones y puntuaciones de críticos y usuarios, la crítica cinematográfica es otro mundo. Este modelo modificó la relación entre público, prensa y productoras: la reputación de un filme puede depender de la puntuación que alcance en estas webs y no de la opinión de los críticos.
Simultáneamente, blogs y revistas digitales ampliaron el espacio crítico a voces independientes, festivales y cinematografías minoritarias. En España destacan medios digitales como Sensacine, Espinof, Mundocine o El Antepenúltimo Mohicano que han creado comunidades activas de lectores jóvenes y profesionales.
Con la expansión de plataformas de video como YouTube, surgieron nuevos formatos de crítica audiovisual: vídeo-ensayos, podcasts y canales especializados como Every Frame a Painting, Lessons from the Screenplay o Nostalgia Critic, que transformaron el análisis en entretenimiento educativo.
El público actual es más amplio y heterogéneo que nunca: desde cinéfilos que buscan análisis profundo hasta usuarios que consultan una puntuación antes de decidir qué ver en cine o plataformas como Netflix o Prime Video.
5. Estilos de crítica cinematográfica
Más que de escuelas, hablamos de estilos de crítica de cine. Se resumen en los siguientes:
- Crítica periodística o literaria. Busca transmitir la experiencia personal del crítico y fue cultivada por autores como Kael o Truffaut.
- Crítica analítica o académica. Se centra en los aspectos técnicos, narrativos o simbólicos de la obra y fue practicada por Bazin, Eisenstein o Kracauer, entre otros.
- Crítica ideológica o sociológica. Interpreta las películas desde perspectivas políticas, de género o culturales. Se desarrolló a partir de los años setenta con la influencia del marxismo, el estructuralismo y el feminismo.
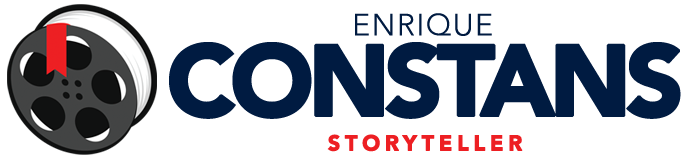
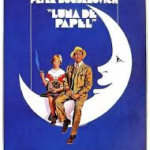
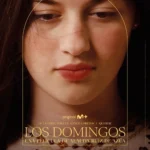

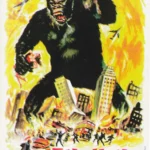

Sin Comentarios