Crítica de «Cerrar los ojos» de Víctor Erice
En la rueda de presa de San Sebastián, Víctor Erice confesó no sentirse identificado con la etiqueta de «leyenda» que tanto se le está poniendo últimamente. Mi crítica de «Cerrar los Ojos» de Víctor Erice gira alrededor del círculo con el que el director cierra su filmografía.
Cito textualmente al maestro: «La leyenda épica está muy bien como elemento publicitario (…) Combato toda esa retórica que se difunde en los «mass media», donde esta película es testamentaria. Si yo admito esto, no tengo como horizonte vital más que el museo de cera, la jubilación o el cementerio.»
Cerrar los ojos (2023) es la prueba viva de ello. Ni Erice, como autor, ni su alter ego interpretado por Manolo Solo (como también lo fue Antonio Banderas en Dolor y Gloria de Almodóvar) romantizan el pasado ni fetichizan la imagen cinematográfica, pero no pueden evitar mirarla con melancolía.
Este sentimiento permea en todas y cada una de las líneas de diálogo, encuadres, gestos, melodías o cortes. Algo que no es nuevo en el cine de Erice, pero que sí se muestra en Cerrar los ojos por una vía diferente.
Víctor Erice moderniza su particular lenguaje, haciendo la película más clásica (narrativamente hablando) de toda su filmografía. Se cuenta en orden cronológico, con un breve flashback que parte la película en dos y una estructura circular que acaba en el mismo punto donde empezó.
La acción se sitúa en lugares comunes tales como Madrid (incluyendo La ciudad de la imagen, El Museo del Prado o las calles del Parque del Retiro o Atocha) y el sur de España (centrando la narración en una residencia de ancianos).
Quedan lejos las viviendas rurales separadas de la realidad que sirvieron como escenario principal en El Espíritu de la Colmena (1973) y El Sur (1983), o el íntimo espacio que habitaba Antonio López en El Sol del Membrillo (1991). También queda lejos la estética pictórica que practicó en el pasado, a excepción de la primera y última secuencia.
Víctor Erice opta en Cerrar los ojos por una imagen digital lavada, pulcra, realista, terrenal. Lejos de provocar nostalgia por «la imagen del pasado», es una mirada entristecida. Una película de planos estáticos, silenciosos, apagados.
El resultado resulta chocante, pero muy coherente con su discurso sobre la identidad y la memoria. Se siente muy sincero, sin alardes ni tampoco excesos. Así es como Erice ve el mundo actual y así es como decide representarlo.
La primera parte del guion me parece demasiado explícita y alargada. Se compone de una sucesión de conversaciones entre el protagonista y varias personas de su pasado (algo que ya vimos en El Sol del Membrillo). A través de ellas nos hacemos una idea de quien es Miguel Garay y quien fue Julio Arenas.
Sentí muchas de estas conversaciones demasiado extensas o artificiosas. Pero es a partir de la vuelta a casa (al SUR) cuando la lírica de su autor coge fuerza y la película se vuelve hipnotizante.
Toda la estancia en la residencia justifica la «leyenda» alrededor de Víctor Erice. En ella se encuentran ecos a El espíritu de la colmena, la sensibilidad de El Sur y la contemplación de toda su obra. Hay momentos de una belleza y sensibilidad emocionantes, pero no puedo mencionarlos sin entrar en spoilers.
Si me preguntasen si ha valido la pena la espera de 30 años, respondería que sí, incluso si la película hubiese sido mucho peor.




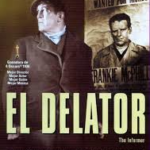

Sin Comentarios